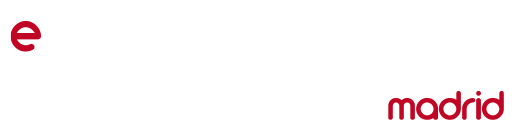Segundas Jornadas «Educación en la II República, represión en el franquismo»
Del esplendor educativo transformador al retroceso destructivo
Manu Mediavilla
Las Segundas Jornadas «Educación en la II República, represión en el franquismo», celebradas el 4 y 5 de abril en La Bóveda de Acción en Red, reflejaron con rigor histórico y palpable emotividad el enorme contraste señalado en su propio título. El doloroso contraste entre el esperanzador proyecto republicano de transformación social y política (con la educación y las mujeres como protagonistas de los mayores avances frente al anterior régimen monárquico, apoyado en el caciquismo oligárquico y las instituciones militar y eclesiástica) y la implacable y destructiva represión de la dictadura franquista.
 La presentación de las jornadas dibujó ya un simbólico telón de fondo con el verso “Recuérdalo tú, recuérdalo a otros” que abre el poema «1936» de Luis Cernuda, escrito en la década de los 60 tras su encuentro con un brigadista que llegó en 1936 para sumarse a la lucha para defender la democracia y la libertad. Aquel homenaje poético a quienes luchan por un ideal y en defensa de la dignidad humana se traduce en el presente en una obligación democrática de seguir apoyando la memoria histórica como un auténtico bastión de los derechos humanos.
La presentación de las jornadas dibujó ya un simbólico telón de fondo con el verso “Recuérdalo tú, recuérdalo a otros” que abre el poema «1936» de Luis Cernuda, escrito en la década de los 60 tras su encuentro con un brigadista que llegó en 1936 para sumarse a la lucha para defender la democracia y la libertad. Aquel homenaje poético a quienes luchan por un ideal y en defensa de la dignidad humana se traduce en el presente en una obligación democrática de seguir apoyando la memoria histórica como un auténtico bastión de los derechos humanos.
Los derechos humanos, tan pisoteados por el franquismo ya desde el golpe de estado de 1936, como quedó reflejado en las jornadas en un amplio recorrido bibliográfico, cinematográfico y testimonial por ‘La Desbandá’ (persecución y matanza por tropas franquistas de la población civil durante su éxodo entre Málaga y Almería en febrero de 1937); por los asesinatos policiales y ultraderechistas que ensangrentaron la nada modélica Transición y cuya impunidad ha hecho nacer el «Colectivo por los Olvidados de la Transición» (COT); por la Escuela Benaiges de aquel «maestro que prometió el mar» a su alumnado; por los libros ‘escondidos’ de la Biblioteca Central Militar; por los escenarios y prácticas de represión de la Dirección General de Seguridad (DGS) y la Brigada Político-Social (BPS)… Y todo ello con un contrapunto transformador y de progreso: las maestras de la escuela republicana, cuya valiosa labor fue reivindicada por la profesora Sara Ramos Zamora como el «mayor ejemplo de esplendor educativo de la historia española».
Las maestras republicanas
Tras un vídeo sobre aquellas maestras que asumieron los principios republicanos y el reto de luchar por una escuela solidaria e igualitaria, la profesora de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) destacó su pedagogía innovadora y renovadora, que fue clave en el modelo de escuela republicana y en el gran «legado social y educativo de las mujeres de la II República».
Ramos Zamora, también integrante del Patronato de la Fundación Ángel Llorca, recordó los vaivenes en el capítulo de derechos de las mujeres, con importantes avances en la II República (derecho al sufragio, a la igualdad laboral y salarial, al divorcio) que permitieron su «plena incorporación a la ciudadanía» y su «participación en el espacio público», y un brutal y generalizado retroceso en la dictadura franquista.
Sobre las bases del proyecto educativo de la II República, que concebía la enseñanza como elemento fundamental para el progreso social, sucesivas medidas (bilingüismo, libertad religiosa –educación moral sin adoctrinamiento religioso–, coeducación, libertad de cátedra) fueron apuntalando aquella reforma de gran calado que pretendía garantizar una educación pública y laica, gratuita y solidaria, activa y creativa. Una educación que cogía así el relevo de la experiencia pedagógica de la Institución Libre de Enseñanza y que se inspiraba además en movimientos renovadores como la ‘escuela única/unificada’ o la ‘escuela nueva’. De hecho, el Gobierno republicano apoyó las estancias en universidades extranjeras, que sirvieron al profesorado para conocer y desarrollar corrientes pedagógicas innovadoras.
 En ese contexto, subrayó la profesora de la UCM, las maestras asumieron el reto de «formar de manera crítica a las futuras ciudadanas» y tuvieron un papel determinante en la lucha por la igualdad y por una educación pública y democrática. Su aportación fue decisiva en iniciativas tan exitosas como las misiones pedagógicas, que fomentaron la cultura mediante lecturas, cine, teatro, música y museos itinerantes. Como las bibliotecas populares, que propiciaron el encuentro social y cultural y que facilitaron la alfabetización y formación de ciudadanos más críticos y participativos. Como las cantinas y roperos escolares, que a lo largo del curso proporcionaban alimentos y ropa gratuitos a las niñas y niños necesitados y que el Gobierno republicano integró en su apuesta educativa con un importante esfuerzo presupuestario. Como las colonias escolares, que permitían al alumnado viajar al mar o la montaña, hacer deporte, divertirse y, sobre todo, comer. Como las escuelas de adultos. Y, en fin, como el protagonismo de las maestras rurales en la democratización de la educación en la II República.
En ese contexto, subrayó la profesora de la UCM, las maestras asumieron el reto de «formar de manera crítica a las futuras ciudadanas» y tuvieron un papel determinante en la lucha por la igualdad y por una educación pública y democrática. Su aportación fue decisiva en iniciativas tan exitosas como las misiones pedagógicas, que fomentaron la cultura mediante lecturas, cine, teatro, música y museos itinerantes. Como las bibliotecas populares, que propiciaron el encuentro social y cultural y que facilitaron la alfabetización y formación de ciudadanos más críticos y participativos. Como las cantinas y roperos escolares, que a lo largo del curso proporcionaban alimentos y ropa gratuitos a las niñas y niños necesitados y que el Gobierno republicano integró en su apuesta educativa con un importante esfuerzo presupuestario. Como las colonias escolares, que permitían al alumnado viajar al mar o la montaña, hacer deporte, divertirse y, sobre todo, comer. Como las escuelas de adultos. Y, en fin, como el protagonismo de las maestras rurales en la democratización de la educación en la II República.
El franquismo destrozó aquel modelo educativo de progreso con una vuelta al modelo tradicional que «legitimaba el papel secundario de las mujeres», relegadas al papel de «esposa, madre y educadora de sus hijos», y en el que solo tenía cabida la «maestra maternal» que debía inculcar «valores religiosos y patrióticos». Todo ello en el marco de un «proceso largo y duro de depuración» en el que una de cada seis maestras fueron depuradas o sancionadas, mientras a otras muchas solo se les permitía la continuidad tras inhabilitaciones temporales, cartas de súplica o avales provisionales.
La profesora Sara Ramos Zamora no esquivó una referencia a la situación actual, en la que ve un claro «retroceso en el discurso sobre la mujer» y una enseñanza atrapada en la «mercantilización» y que ya «no es base de transformación social». La financiación insuficiente de la escuela y la universidad públicas anticipan «un futuro muy incierto», remachó, mientras el maestro carga cada vez una «mochila con más peso», pero «no recibe compensación por su aportación a la sociedad».
Múltiples objetivos de represión franquista
Para el franquismo, el luminoso ejemplo de las maestras republicanas y de la educación en la II República sería un objetivo prioritario de represión. Pero no el único, como mostraron las jornadas de Acción en Red en La Bóveda.
 La proyección del documental «La carretera de la muerte» recordó ‘La Desbandá’ de febrero de 1937, cuando la población civil que huía masivamente de Málaga (al menos 120.000 personas, que irían aumentando hasta 200.000 en la ruta hacia Almería) fue perseguida y «masacrada por tierra, mar y aire» por las tropas sublevadas contra la República. Así lo subrayó el ex-represaliado político Luis Suárez Carreño al constatar que aquellos «hechos no recogidos por la historia oficial» solo pudieron ser documentados por el médico canadiense Norman Bethune, que había llegado con una ambulancia que permitía transfusiones, y por uno de sus dos ayudantes que era aficionado a la fotografía. Aquel testimonio ha permitido a colectivos de memoria histórica representar ‘La Desbandá’ (primero por tramos y en su totalidad desde 2017), iniciativa que ha recibido un nuevo impulso con la declaración por el Gobierno como Lugar de Memoria Democrática.
La proyección del documental «La carretera de la muerte» recordó ‘La Desbandá’ de febrero de 1937, cuando la población civil que huía masivamente de Málaga (al menos 120.000 personas, que irían aumentando hasta 200.000 en la ruta hacia Almería) fue perseguida y «masacrada por tierra, mar y aire» por las tropas sublevadas contra la República. Así lo subrayó el ex-represaliado político Luis Suárez Carreño al constatar que aquellos «hechos no recogidos por la historia oficial» solo pudieron ser documentados por el médico canadiense Norman Bethune, que había llegado con una ambulancia que permitía transfusiones, y por uno de sus dos ayudantes que era aficionado a la fotografía. Aquel testimonio ha permitido a colectivos de memoria histórica representar ‘La Desbandá’ (primero por tramos y en su totalidad desde 2017), iniciativa que ha recibido un nuevo impulso con la declaración por el Gobierno como Lugar de Memoria Democrática.
«Benaiges, la escuela asesinada», dio título a la conversación sobre el maestro catalán Antoni Benaiges i Nogués, que en 1934 revolucionó la escuela del pequeño pueblo burgalés de Bañuelos de Bureba, cercano a Briviesca, con el método pedagógico Freinet y su apuesta por la educación como herramienta de integración social. Desde el amor y respeto a su alumnado infantil, hacía partícipes de su propia enseñanza a las niñas y niños, quienes escribían sus «cuadernos de la vida» (especie de diarios que les permitían expresarse con libertad, cooperar en el aula e incluso hacer intercambios con otras escuelas) y luego los veían encuadernados gracias a una imprenta que él mismo compró. Al día siguiente del golpe de estado franquista, el 19 de julio de 1936, fue detenido en la Casa del Pueblo de Briviesca, golpeado salvajemente, paseado semidesnudo en un coche descapotado, y fusilado. Su cuerpo no ha aparecido y se cree que fue arrojado a una fosa común en el monte de La Pedraja.
Ignacio Soriano, presidente, y Enrique Pérez Simón, vocal, de la Asociación Escuela Benaiges creada en 2013 y que ha rehabilitado y convertido el centro en museo pedagógico, destacaron su simbolismo como «lugar de convivencia y de paz». Y una persona recordó desde el público otro hecho simbólico: como refleja la película «El maestro que prometió el mar», Benaiges no pudo cumplir su promesa de llevar a sus alumnas y alumnos a la localidad costera de Mont-roig del Camp donde había nacido en 1903, pero aquella promesa pendiente se hizo realidad en 2024, cuando la Asociación Escuela Benaiges y dos organizaciones que trabajan en la Cañada Real madrileña y el granadino barrio de Cartuja llevaron a 28 niñas y niños de 8 a 13 años a esa población tarraconense en un viaje de convivencia y aprendizaje de una semana.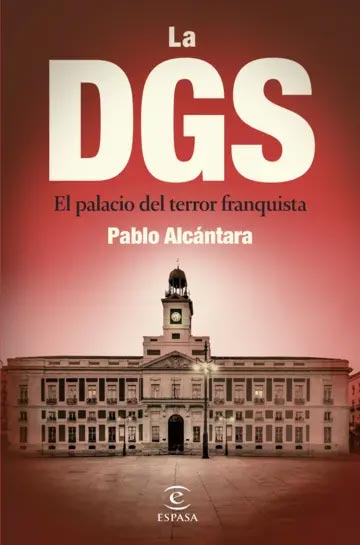
La presentación de dos libros del historiador Pablo Alcántara («La DGS. El palacio del terror franquista», y «La secreta de Franco. La Brigada Político-Social durante la dictadura») dejó constancia de la implacable represión del régimen. La Dirección General de Seguridad, situada en la Real Casa de Correos, en la Puerta del Sol, vio incrementado su poder en la dictadura y se convirtió en «epicentro del terror franquista»: miles de personas fueron encarceladas, torturadas y asesinadas en sus calabozos. La BPS, policía política del franquismo, empleó toda su maquinaria represiva para combatir a la oposición y al antifranquismo en cualquier escenario. Y lo hizo con la complicidad, colaboración y asesoramiento en método policiales de la Gestapo, la CIA y el FBI.
Alcántara reclama la declaración como Lugar de Memoria de la antigua DGS –actual sede del Gobierno de la Comunidad de Madrid, que se resiste a ello– y de otros centros de tortura franquista. No faltan precedentes, tanto en España (la cárcel Modelo barcelonesa se cerró en 2017 para convertirse en un espacio memorial con exposiciones que ayudan a recordar e interpretar la historia) como en el extranjero, donde destaca la antigua ESMA argentina, Escuela Mecánica de la Armada: desde 2004 es un Espacio para la Memoria y para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos que homenajea a las víctimas del terrorismo de Estado bajo la dictadura militar y que ha sido declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO.

La presentación de otra obra, «Libros en el infierno. El fondo marxista de la Biblioteca Central Militar», escrita por Inocencia Soria González y Fernando Torra Pérez, puso de relieve la obsesión represiva del franquismo contra cualquier bibliografía que no encajara en sus principios. De la quema de libros se pasó a su depuración y selección para eliminar obras consideradas inmorales, marxistas, contrarias a la unidad nacional o a la ideología del régimen. En cuanto a documentos, en 1937 se creó la Oficina de Información y Propaganda Antimarxista (OIPA) «para organizar la contrapropaganda» y poner a disposición de los cuerpos represivos la información extraída.
En la Biblioteca Central Militar, casi 2.000 libros acabaron en el ‘infierno’, una zona prohibida en la que permanecieron escondidos desde que las fuerzas golpistas los requisaron en bibliotecas municipales, de ateneos republicanos, de sindicatos y partidos y en colecciones personales. Hasta 2001 no aparecieron en los catálogos, apuntó Torra Pérez. Y Soria González recordó las «pautas extrañas de los depuradores» al apartar obras clásicas como la «República» de Platón y una versión en catalán de la «Odisea, en este caso por «separatista».
Las víctimas olvidadas de la transición
 La proyección del documental «Las armas no borrarán tu sonrisa», del guionista y director Adolfo Dufour Andía, y el posterior debate con dos integrantes del Colectivo por los Olvidados de la Transición, Olga Gutiérrez y Javier Almazán, dejaron ver cómo la sombra de la represión franquista se alargó durante años tras la muerte del dictador.
La proyección del documental «Las armas no borrarán tu sonrisa», del guionista y director Adolfo Dufour Andía, y el posterior debate con dos integrantes del Colectivo por los Olvidados de la Transición, Olga Gutiérrez y Javier Almazán, dejaron ver cómo la sombra de la represión franquista se alargó durante años tras la muerte del dictador.
Javier Almazán, que tenía 13 años cuando su hermano Ángel (18 años) falleció en diciembre de 1976 a los cinco días de recibir una brutal paliza policial en una manifestación contra el referéndum de la Ley de Reforma Política, cifró en 300 las víctimas de las fuerzas de seguridad y la ultraderecha entre 1975 y 1983. «La mayoría eran jóvenes que luchaban por la democracia» y rechazaban el modelo de Transición, remarcó. Jóvenes como Arturo Ruiz, estudiante granadino de 19 años asesinado por un comando ultraderechista durante la jornada pro-amnistía del 23 de enero de 1977, en la que sería conocida como «semana negra» de Madrid. Al día siguiente murió otra estudiante, Mari Luz Nájera, alcanzada por un bote de humo policial mientras protestaba por el asesinato de Arturo, y esa misma noche se produjo la matanza de abogados laboralistas de Atocha. Olga Gutiérrez, cuñada de Arturo Ruiz y viuda de su hermano Manuel, que fue hasta su muerte en 2023 el gran impulsor del COT., sigue en esa lucha contra el olvido en la que cada vez, subrayó, «conocemos a más familiares de víctimas» y más gente se suma al colectivo.
No es una lucha fácil, a la vista de las numerosas resoluciones judiciales que han ido archivando casos represivos en base a la Ley de Amnistía de 1977. Esta norma garantizó la impunidad de quienes participaron en crímenes durante la guerra civil y el franquismo, y ha sido muy discutida por víctimas y organizaciones de derechos humanos, que coinciden en lamentar que la Ley de Memoria Democrática no haya eliminado los obstáculos a la investigación judicial de esos crímenes de derecho internacional.
 En el documental son varias las voces que recuerdan que «el derecho a la verdad no lo pueden negar nunca» y que «los crímenes de lesa humanidad no prescriben». Pero también son conscientes de que «el miedo se disfrazó de prudencia» en la Transición y generalizó «el olvido» sobre muchos de aquellos sangrientos episodios. «Ahora es casi imposible luchar contra eso», comentó Javier Almazán, convencido de que la izquierda «pudo hacer más», en especial tras la multitudinaria movilización por la matanza de Atocha.
En el documental son varias las voces que recuerdan que «el derecho a la verdad no lo pueden negar nunca» y que «los crímenes de lesa humanidad no prescriben». Pero también son conscientes de que «el miedo se disfrazó de prudencia» en la Transición y generalizó «el olvido» sobre muchos de aquellos sangrientos episodios. «Ahora es casi imposible luchar contra eso», comentó Javier Almazán, convencido de que la izquierda «pudo hacer más», en especial tras la multitudinaria movilización por la matanza de Atocha.
El documentalista Adolfo Dufour no pierde el optimismo. Como recalcó durante el coloquio, si en 1977, a sus 21 años, «teníamos horizontes de utopía», también ahora «hay que tener esperanza». Desde los años 60, «cantidad de películas y libros han intentado dar otra perspectiva. Del foco en el poder se ha pasado al foco en los de abajo». Y en ese sentido, explicó, «Las armas no borrarán tu sonrisa» narra «nuestra verdad, constatada con hechos, y muy poco contada», para esclarecer una realidad que «ni se molestaron en contarnos». Por eso, remachó, «no cerraría nunca la puerta a la esperanza», porque «el cine fija la memoria». Ya lo dijo una emocionada Olga Gutiérrez: “Cada vez que veo el documental es como si lo viera vivo”.
En el ambiente quedó flotando la idea de una Comisión de la Verdad, que tanto el COT como Acción en Red ven todavía improbable. Pero iniciativas como el informe de la Comisión Ciudadana por la Verdad en las Residencias de Madrid y el documental 7.291 mantienen entreabierta la puerta de la esperanza.