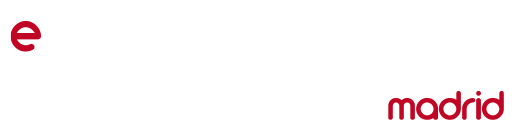1º de Mayo 2021. Más empleo y más derechos
Llegamos a un nuevo 1º de mayo en una situación muy preocupante para las trabajadoras y trabajadores de la Comunidad de Madrid: la pandemia ha agravado aún más la crisis social de 2008, de la que no habíamos llegado a salir, con nuevos incrementos del desempleo y de la precariedad laboral. Ha golpeado nuevamente nuestras condiciones de vida, nuestros sistemas sanitarios, educativo, de pensiones, nuestro mínimo Estado del bienestar, especialmente dañados con las políticas de austeridad de los últimos años y firmemente aplicadas por los gobiernos del PP en nuestra Comunidad. Ha puesto de manifiesto la sobrecarga de trabajo que soportan las mujeres, tanto por su papel de cuidadoras familiares como por ser quienes ocupan los empleos esenciales que atienden a las personas enfermas, a las dependientes y a la infancia. A ello tenemos que sumar la nefasta política llevada a cabo en nuestra Comunidad, en relación con la lucha contra la COVID-19, siendo, durante toda la pandemia una de las primeras comunidades autónomas con peores datos a todos los niveles, estando casi siempre situada entre las de riesgo extremo.
En definitiva, este 1º de mayo tenemos que denunciar que las desigualdades sociales han aumentado y que los derechos laborales, individuales y colectivos se han debilitado. Y aún más podría ocurrir si tras el 4 de mayo gobierna este PP, solo o con la ayuda de la ultraderecha.
Frente a todo ello, de nuevo ante el 1º de mayo, reclamamos al gobierno del Estado la urgente aplicación de las diferentes reformas que son necesarias para proteger a las personas trabajadoras, la derogación de las lesivas reformas laborales y de las pensiones, estabilidad en el empleo, creación de empleo, en especial para jóvenes y mujeres, empleo con derechos para todos y todas, subidas salariales, empezando por el SMI, revalorización de las pensiones, mejoras en el sistema de atención a la dependencia que posibiliten el cuidado a quien lo necesita, sin que este descanse en la exclusividad femenina…
Una buena manera de ir avanzando en la consecución de estas reivindicaciones será conseguir que el próximo 4 de mayo en Madrid podamos tener un gobierno progresista, de izquierdas, que marque el rumbo de las políticas sociales y fiscales que necesitamos las personas trabajadoras, también en la Comunidad de Madrid. Nuestro voto para ello es imprescindible.

¡Ante la emergencia social, el feminismo es esencial!
Acción en Red Madrid celebra este 8 de marzo, como cada año, gritando que ¡ANTE LA EMERGENCIA SOCIAL, EL FEMINISMO ES ESENCIAL!, en un momento de crisis social derivada de la COVID19, que ha puesto de manifiesto el esencial trabajo de las mujeres en el mantenimiento de la vida.
La situación de pandemia por la que pasamos ha llevado a la Comisión 8 de Marzo de Madrid, plataforma en la que nos insertamos, a convocar concentraciones descentralizadas, en barrios y pueblos y en cuatro plazas céntricas de la capital, en lugar de una manifestación central, como otras veces, haciendo referencia a distintos bloques temáticos: cuidados, servicios públicos y precariedad; violencia; antirracismo y emergencia sanitaria.
En el último momento, la Delegación del Gobierno en Madrid ha prohibido todas las convocatorias del Movimiento Feminista previstas.
La gente de Acción en Red Madrid pretendíamos participar en las diversas concentraciones en función de la cercanía y/o el interés de cada persona. Finalmente no lo haremos, si bien rechazamos la prohibición, puesto que se han permitido otras muchas movilizaciones de todo signo durante este año de pandemia y las organizadoras habían previsto todas las medidas y protocolos de seguridad.
Utilizaremos nuestra ventanas y balcones y estaremos en las redes sociales durante toda la semana con alusiones a las reivindicaciones feministas. Te animamos a hacer lo mismo.
¡VIVA EL 8 DE MARZO!
Objeciones feministas al actual proyecto de Ley de libertades sexuales
Cristina Garaizabal, Laura Macaya, Empar Pineda, Clara Serra y otras
Quienes firmamos estas líneas consideramos que dentro de los feminismos existe una rica y poderosa genealogía de luchas por la emancipación que es hoy especialmente importante para hacer frente tanto a la desposesión y precarización generalizada que produce el capitalismo financiero global como a los proyectos reaccionarios que amenazan con recortar nuestros derechos y libertades. Necesitamos hoy un feminismo que apueste por políticas transformadoras fuera del abuso del código penal que caracteriza a la política conservadora, comprometido con ampliar nuestros márgenes de autonomía y libertad y que defienda los derechos de las mujeres más precarias y vulnerables.
Por ello, consideramos urgente y necesario destacar los problemas que en este sentido supone la aprobación del Anteproyecto de Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual tal y como ha sido propuesto por el actual Gobierno de coalición. Encontramos en él una preocupante apuesta por el punitivismo, detectamos una deriva puritana que no hace más que reforzar los argumentos patriarcales de la sacralidad del sexo de las mujeres e identificamos medidas que van a suponer aun mayores obstáculos y dificultades para mujeres que ya sobreviven en condiciones de alta precariedad, como es el caso de las trabajadoras sexuales.
Este proyecto de ley es punitivo al suponer una ampliación de las conductas que pueden ser consideradas delitos, como es el caso del acoso sexual callejero, la tercería locativa y una nueva definición de proxenetismo no coactivo. Nos parece que un feminismo emancipador debe ser crítico con las formas tradicionales de ejercer el poder y con el endurecimiento de un sistema penal que siempre recae con más intensidad sobre las poblaciones más vulnerables. En cuanto a las formas de comportamiento sexista más leves que las mujeres pueden vivir —tanto en la calle como en otros espacios—, creemos que el feminismo está hoy en día capacitado para combatir el machismo a través de la educación, la pedagogía y la disputa cultural de los sentidos comunes, pero nunca colaborando en la construcción de un sentido común punitivo que solo puede acabar siendo funcional al avance de las derechas.
El abordaje penal de las violencias de género no se ha demostrado eficaz como estrategia de prevención del delito y no ha dado resultados significativos respecto a la disminución de los índices de violencia. Creemos que el feminismo tiene que apostar más por la transformación de las conductas que por la sanción y el castigo. Si algo sigue estando pendiente en las políticas públicas feministas es la puesta en marcha de políticas basadas en el fortalecimiento de la capacidad de agencia y de decisión de las mujeres. Esperamos por parte de un gobierno progresista la apuesta tanto por un derecho penal mínimo como por políticas decididas contra la pobreza, la precariedad y la falta de independencia económica de las mujeres. En este sentido nos parece preocupante la propuesta de un reforzamiento penal que no está basada en la eficacia y que parece tener más que ver con el derecho penal simbólico o las rentabilidades políticas del populismo punitivo.
Esta ley, de orden proteccionista y centrada en las “soluciones” penales, desatiende que el principal reto para ampliar la libertad de las mujeres es el de deshacer la tradicional estigmatización del deseo y el placer femeninos. En este sentido, la petición de un sexo explicitado que hace la ley, supuestamente purificado de todas las ambigüedades, dudas, inconsciencias o incluso malentendidos que forman inevitablemente parte de la negociación sexual, nos parece que no va a suponer una ampliación del margen de las mujeres para explorar los deseos con libertad, sino un contraproducente incremento de la regulación sexual en nombre de la seguridad. La definición de consentimiento recogida en el anteproyecto de ley, que establece que todo acto sexual en el que no se manifieste la voluntad expresa de participar en el mismo puede ser considerado delito, nos parece que refuerza la imagen patriarcal tradicional de la vulnerabilidad y la fragilidad femeninas. Esta manera de entender el consentimiento promueve una visión sacralizada e infantilizada de la sexualidad de las mujeres al impedirles elaborar, por sí mismas y al margen del proteccionismo estatal, estrategias para establecer límites sexuales ante conductas intrusivas de baja entidad.
Basándose en esta mirada victimizadora de las mujeres y en un excesivo proteccionismo estatal, se niega la capacidad de decisión de las trabajadoras sexuales al establecer como delito el proxenetismo no coactivo. Queremos manifestar nuestro rechazo a un texto legal que considera a las mujeres no aptas para otorgar consentimiento, dando por hecho que encontrarse en una situación de vulnerabilidad te convierte en alguien que no sabe lo que quiere. De nuevo creemos que la tarea de las instituciones ha de ser garantizar derechos para fortalecer, empoderar y ampliar la capacidad de negociación, pero nunca poner en duda la mayoría de edad de las mujeres. No creemos que las mujeres tengan siempre razón —como no lo creemos de los hombres—, pero, como feministas, combatimos el tradicional descrédito que el patriarcado ha hecho de la voz de las mujeres. En este sentido nos parece indefendible, y menos en nombre de lemas como “Yo sí te creo”, la introducción en nuestro código penal de delitos sexuales que quedan establecidos volviendo inválido e irrelevante el consentimiento de las mujeres. Manifestamos nuestra profunda preocupación por la posibilidad de que, en nombre del consentimiento de las mujeres, se apruebe un texto legal que supone la anulación del valor del consentimiento de las mujeres.
Laura Macaya es especialista en intervención y diseño de políticas públicas en violencia de género. Activista en Proyecto X. Empar Pineda Erdozia es cofundadora de la Comisión proderecho al aborto y del Colectivo de Feministas Lesbianas de Madrid. Clara Serra es filósofa, profesora e investigadora de la Universidad de Barcelona y Cristina Garaizabal es activista feminista y psicóloga. Cofundadora del Colectivo Hetaira. Firman además este texto Virginie Despentes. Escritora. Carolina del Olmo. Filósofa y escritora. Itziar Ziga. Activista feminista, periodista y escritora. Paloma Uría. Doctora y militante feminista y antifranquista de Asturias Raquel Osborne. Socióloga feminista. Miren Ortubay. Profesora de Derecho Penal. Dolores Juliano. Antropóloga feminista. Nuria Sánchez Madrid. Filósofa y profesora de la UCM. Maria Luisa Maqueda Abreu. Catedrática de Derecho Penal de la Universidad de Granada. Ruth Mestre i Mestre. Profesora de Filosofía del Derecho de la U.V. Nuria Alabao. Periodista y activista. Miguel Missé. Sociólogo y activista trans. Rosa Montero. Periodista y escritora. Alba Pez. Socióloga y militante feminista. Fefa Vila Núñez. Activista queer y profesora UCM. Mamen Briz. Periodista y activista feminista. Rommy Arce. Militante de Anticapitalistas. Marta Jiménez Jaen. Profesora de Sociología del género de la Universidad de La laguna. Noemi Parra Abaúnza. Profesora de Trabajo Social de la ULPGC. María Teresa Márquez González. Abogada y militante feminista Sara Rodríguez Pérez. Pedagoga y sexóloga. Belén González. Educadora social. Programa Por los Buenos Tratos- Acción en red Andalucía. Nerea Fillat. Editora y miembro de la Fundación de los Comunes. Isabel Cercenado Calvo. Activista feminista. Máster en Género y Políticas de Igualdad UV. Belén Gutiérrez García. Feminista y educadora infantil. Sejo Carrascosa Lopez. Activista marika. Lumagorri cisheteroaren aurkako taldea. Ester Pérez González. Periodista. Antonio Navarro Escudero. Miembro de la Ejecutiva Regional de CCOO Castilla la Mancha. Maria Victoria Delicado Useros. Profesora Titular de la Universidad de Castilla la Mancha. María Nebot. Profesora de Filosofía, activista feminista y ex Consejera de Igualdad del Cabildo GC. Santiago Alba Rico. Filósofo y escritor. Concha García Altares. Activista feminista, Cofundadora del Colectivo Hetaira. Josetxu Riviere. Especialista en trabajo en masculinidades e igualdad. Zelia Garcia, Periodista, consello redacción Andaina. Nanina Santos, Equipo redacción ANDAINA, revista galega de pensamento feminista. María López Montalbán. Educadora y exvicepresidenta de la Asamblea Regional de Murcia. Norma Vázquez García. Terapeuta feminista. Elo Mayo Cabero. Experta en políticas públicas de género. María Valvidares. Profesora de Derecho Constitucional Universidad de Oviedo. Mª Antonia Caro. Educadora social. Activista feminista. Josefina Jiménez Betancor. Enfermera. Activista feminista. Estefanía Acién González. Profesora de Antropología Social de la Universidad de Almería. Participante en la iniciativa #UniversidadSinCensura. Carmen Heredero. Feminista y sindicalista. Especialista en coeducación. Paky Maldonado López. Psicóloga, orientadora educativa, docente LGTBI.